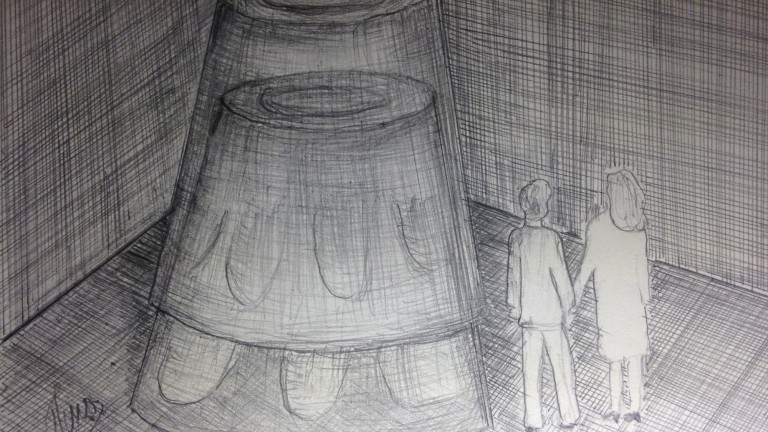Presencia y olvidos
CRÍTICA. Recorrido por la exposición de Ingres en El Museo del Prado
En el Museo del Prado, Ingres resulta una presencia anacrónica y paradójica. No le interesó la pintura española de nuestro gran siglo: el XVII, incluido Velázquez; sin embargo, durante su exposición madrileña ha prevalecido la admiración que Picasso, como otros vanguardistas, mostró por Ingres, una vez superados los ardores cubistas. Estupendo pintor aunque no de tantos quilates como ha puesto de manifiesto el coro de expertos que dio voz a esta exposición; cuyos efluvios admirativos guarda relación con la aceptación que acompaña el realismo madrileño, legítimado por Antonio López y, de modo más atemperado, por las firmas que acompañan al de Tomelloso en la actual muestra del Museo Thyssen-Bornemisza.
Sensible al mundo greco-romano, a Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1868), los más de tres lustros en Italia no le fueron suficiente para comprender la poética de Rafael Sancio; en todo diferente a él: el italiano vivió 37 años; 86 el francés, quien tuvo al de Urbino como paradigmático alimento de la Antigüedad y ejemplo a seguir.
Discípulo de Jacques-Louis David, Ingres conoció la Revolución Francesa; tuvo noticia del rechazo que, en 1865, padeció la “Olympia” de Manet (otro de los mitos de la pintura francesa acaloradamente defendido por Zola tras ser expuesto en el Salón de 1865) y, claro es, vio acercarse el nuevo horizonte acunado por Manet quien regresó de Madrid convertido en exégeta de la pintura española, proclamó a Velázquez pintor de pintores, con su consiguiente desplazamiento hacia ese territorio umbroso del que, como si de un complejo de culpabilidad se tratase, parecería que hemos convenido rescatarlo ahora.
Con todo, observados los cuadros de esta amplia muestra del maestro francés, su dibujo no me parece lo más sobresaliente. “La gran odalisca” no es ejemplo de una mirada procedente de la razón que invita a pensar y se percata, como lo hizo la crítica de la época, de la deformación producida en la modelo por las cinco vértebras incluidas virtualmente por el artista, como propuesta de un nuevo canon de belleza.
Con ciertos sones orientalistas, posible aliento prerromántico y todo lo preciso para defender la pieza arteramente, el cuadro fue pintado en 1814 por encargo de la reina de Nápoles, Carolina Bonaparte y, en 1819, mostrado en el salón de París. Se trata (esto es de tener muy en cuenta en un pintor acusado de parquedad cromática) de una tela de gran limpieza y calculada entereza de color. Cosa diferente es la argumentación verbalista que deseemos formular de la tela; como la podemos hacer de la Venus de Willendorf. Sin embargo, el autor de esta vivió un cuarto de milenio antes de Cristo y nos acerca a la antropología y al misterio de aquel tiempo remoto; el de “La gran odalisca”, fue contemporáneo de Napoleón y, se supone, heredero de la razón, verdadera desveladora de cualquier legitimidad de las que hoy adolece el juicio crítico.
Sin embargo, en aseveración de Roger Kimball, “cuando el arte no se juzga con base en sus logros estéticos, se vuelve vulnerable a la usurpación por cualquier impertinente facción partidaria; tanto la que se califica de “igualitarismo”, como la de “anarquismo”, “nihilismo oportunista” o “política revolucionaria fatua” En este sentido y como elemento corrector de los intereses bastardos que hoy padece el arte, entre otros aspectos, es aconsejable tener en cuenta conceptos relacionados con la proporción del cuerpo humano y, de ser posible, de anatomía. Disciplina que, aunque hoy a desaparecido de los estudios reglados impartidos a troche y moche en las facultades de Bellas Artes, fueron capitales para la formación de los artistas y, lo fueron más, para los de procedencia neoclásica como es el caso de Ingres; nacido en tierras sobre las que se gestó y escribió la tan reputada y bendecida “L´Encyclopedie”, concluida ocho años antes de nacer el pintor. Contemplada la pieza desde parámetros de razón y de luces que caracterizaron los años de su nacimiento; además de la deformidad de los pies de la modelo, incapaces de andar, no es difícil observar la enorme desproporción de esta figura de mujer; verdadera amenaza óptica de topárnosla en un lugar de angosto espacio para correr.
“El baño turco” es diferente. Tondo de gran belleza y de superior calidad de matices, como suele acaecer con otras obras de pequeño formato. En todos los sentidos, superior a las reproducciones que nos han llegado de esta delicada pieza, verdaderamente ejemplar y paradigma de la belleza intemporal acariciada por Ingres quien, en esta composición, deja su testamento pictórico más estimable y cálido; muy alejado de la frialdad fotográfica que imprime a las imágenes de la burguesía que retrata y, paradójicamente, donde cierta critica pretende observar el mérito de Ingres que, claro es, nacido muchos años antes del hiperrealismo norteamericano, últimamente elevado al dominio de la Tablet, que no del arte.
acotaciones. Entre los cuadros expuestos han figurado una docena de retratos verdaderamente estupendos y, otros de porte significativamente inferior; claros exponentes del funcionariado napoleónico, representados con la pompa que lleva de suyo el retrato francés y, de modo muy superior al de las demás escuelas europeas, el de salón o aparato; cuyo ejemplo más notable es del llamado “Rey Sol” pintado por Hyacinthe Rigaud. Patrón, de algún modo, del “Retrato Imperial de Napoleón” trazado por Ingres de un modo peor que cortesano, baboso y hasta de alguna sensación ortopédica, como podemos observar en el brazo derecho del afamado militar corso, cuyo impacto es tan vergonzante para el artista como para Napoleón”, a cuya concepto no le encuentro par en la iconografía del Tercer Reich, incluidas las esculturas del alemán Arno Breker.
Se trata, pues, de un retrato a la francesa, en el que, de manera cómplice (el pintor nunca es inocente, ni siquiera los llamados naífs lo son y menos sus familias) se presenta todo aquello que no es el efigiado quien, aparece complacido y complaciente ante la gesta de un pintor olvidadizo con ideales neoclásicos, tales como los advertidos por Humberto Eco: rigor individual y pasión arqueológica, empeñado en presentarnos un Napoleón con faz de manzana y sonrisa amable que soslaya el verdadero talante de este personaje enloquecido y vanidoso que, tras el desastre de Bailén y con la “ulcera de Madrid” en ciernes, irrumpió, con la caballería polaca en vanguardia, en Madrid dispuesto a pasar a cuchillo a sus ciudadanos.
Siglo y medio después, entre lo paradójico y lo anacrónico, en nombre del arte se les ha puesto delante a los madrileños la imagen de este criminal de guerra, cuya impostura ataviada por Ingres, ha sido expuesta a poco más de un tiro de piedra del Santiago Bernabéu; en cuyas cercanías permaneció Napoleón tras su entrada por Somosierra hasta diseñar la batalla contra los madrileños y contra esa España representada por Goya en la camisa blanca del hombre que, desde donde la razón no produce monstruos, pone su pecho delante de los fusiles franceses en “Los fusilamientos del dos de Mayo”.
Sí, instalado en el palacio del duque de Pastrana y no en el del Infantado, como cuenta Jorge Semprún en “Federico Sánchez se despide de ustedes” (poco más que un ajuste de cuentas con Alfonso Guerra y muy distante de los hechos denunciados por Goya. En fin, algo que sí que sustancia la cita en favor del político sevillano). Napoleón dictó y firmó, la primera noche de su estancia, cuatro decretos de gran importancia y cierta dosis de estrategia con un pueblo al que odiaba: uno, para abolir el tribunal del Santo Oficio; otro para limitar la proliferación de las órdenes religiosas y regular sus actividades; un tercero, para abolir todos los privilegios feudales y, el cuarto, suprimiendo lo aranceles interiores y, por consiguiente, creando las premisas de una economía de mercado que, en último caso, cínico y afrancesado, tanto cautivó a Semprún, mejor dispuesto para mandar que para escribir, como escribe Gregorio Morán.